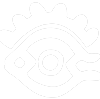Mi padre había decidido comprar una finca, allá en el norte de Burgos, cerca de donde vivíamos, de tierra fértil, de pastos feraces y bosques tupidos, cuyo dueño era todo un conde, concretamente “el conde de Lerma”, y por lo tanto las escrituras había que firmarlas ante un notario en su despacho en Madrid.
Y así recuerdo cómo montamos en el rápido de entonces, un tren que nos llevó a lo largo de una noche inacabable, mientras nos cubríamos de cierto sebillo inclasificable, hasta depositarnos en la Estación del Norte, como un par de pardillos, para coger un taxi, que por cierto tuvo que parar a los tres o cuatro semáforos, en medio de inéditos frenazos, para que yo bajara a vomitar junto a un arbolillo, tan niño, tan descompuesto, hasta que logramos llegar a una pensión, inolvidable y siniestra, precisamente en una esquina de una placita que luego, años más tarde, supe que se situaba en el mismo corazón del renombrado barrio de Chueca.
Era verano y mi padre y yo supimos del calor seco, manchego, implacable, del estío madrileño, tan quietos, o así lo recuerdo, en nuestra habitación, boqueando, entre chupito y chupito del botijo que surtía frescura, aunque fuera efímera, mientras mi padre y yo pasamos como pudimos, boca arriba, la noche, prácticamente en vela.
Al día siguiente acompañé a mi padre, afortunadamente a pie, a algún despacho, el del notario, que luego, años más tarde, también supe que se encontraba cerca de un inmenso parque, llamado El Retiro.
Allí nos encontramos con el conde que yo, muy niño y muy soñador, creí verle cara de conde, con su bigote frondoso, lo recuerdo, su traje de persona importante, o eso creí yo, con su facundia y altanería displicente y jacarandosa, cuando aún yo no sabía de sus significados, al punto de que en cuanto se cumplimentaron las firmas y demás requisitos legales, el “señor conde” nos invitó a comer.
Siguiendo con mi imaginación desatada y deslumbrado por la invitación de un todo señor conde yo comencé a elucubrar sobre la comida a la que pretendía invitarnos, a mi padre a mí, y entonces me lié a imaginar desde sirvientes vestidos de sirvientes de época hasta manjares exquisitos presentados en vajillas doradas, como poco. Estaba emocionado, sin duda y ansioso por verme sorprendido por una pitanza de rango y prestigio propia de un señor conde invitando “ a calzón quitado”, o eso me llegué a suponer.
El caso es que pronto me vi sentado en un comedor en el que los camareros iban, por cierto escasamente risueños, de chaquetilla blanca y servilleta blanca al brazo, en el que las mesas estaban cubiertas con unos manteles de cuadros, y que la decoración no era ni sorprendente, ni muy anacrónica. Vamos que yo comencé a sentir que algo no iba como yo ya había proyectado desde mi infantil imaginación.
Pero aún estaba por llegar la decepción definitiva cuando empezaron a traer los platos y yo comencé a reconocer todos ellos, muy de casa, tan caseros por lo visto que en eso estaba precisamente su esmerada valoración. Y según se iban desplegando sobre la mesa mi decepción sobre la nobleza iba agigantándose.
Resulta que el señor conde nos había invitado a “cocidito madrileño”, y yo, entre compungido y chafado, recuerdo que fui “restaurando” mi desánimo como una, supongo, excelsa sopa de fideos, con toda su sustancia, unos garbanzos con berza que recuerdo sueltos y algo duros, para ir llenando la panza con carnes cocidas, de varios tipos también supongo, con sus trozos de morcilla, de chorizo y del maldito tocino que si ya me costaba comérmelo en casa, ahora resultaba que también fuera y nada más y nada menos que en el mismo Madrid, ¡como para tocarse las narices!.
Terminó la frustrante invitación con una flan desangelado del que creo que decían que era ¿casero?, pues eso.
Y uno que era un crío ya sintió, entonces, que no convenía hacerse vanas ilusiones de de según qué clases, de gran rumbo y postín historiado, porque luego uno terminaba o termina con “el gozo en un pozo”.
Aunque luego resulte que hogaño, los tiempos son los tiempos que corren, ahora resulta, tal vez como entonces, el renombrado cocido tiene gran boato y mayor precio si se come servido en mesón típico o restaurante de lujo . . . la comida de entonces, de casi a diario, de cuando mi madre nos servía la “misma sopa de fideos”, la carne cocida y guisada con tomate, los trocitos de morcilla, chorizo y tocino, hasta incluso poder terminar con una porción generosa de flanín . . .”El Mandarín”.
Restaurados los cuerpos y las almas, tan felices, sin necesidades de invitaciones de señores condes que nos la daban con . . . queso. Prestos a gastar las calorías embuchadas corriendo a pillarnos o a jugar al fútbol en la campa de abajo de casa, justo hasta . . . ¿la hora de la merienda?, por ejemplo.
Torre del Mar febrero – 2.017