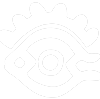"Mi brigada", mi jefe directísimo, de imborrable recuerdo y no para bien, me ordenó que pasara a limpio una carta que debía enviar, jerarquía arriba, adonde correspondiera. En mi juvenil inocencia, tras observar y leer el escrito se me ocurrió pasar el texto a limpio, naturalmente, corrigiendo la redacción que era manifiestamente incorrecta, amén de subsanar las faltas ortográficas palmarias y dañinas a la vista.
Con mi escasa pericia y con la seguridad de que el texto había quedado medianamente "presentable", fui a entregárselo a "mi brigada", la carta pasada a limpio, indicándole que me había tomado la licencia de corregir "algunas mínimas incorreciones". La reacción fue brutal. La orden había sido clara y contundente. Sólo tenía que pasar a limpio el texto que se me había facilitado. Nadie me había exigido otra cosa, aunque fuera para mejorar la dichosa cartita.
Naturalmente había caído en el error de haberme tomado la "intolerable" licencia de "afear" a mi jefe sus carencias, y eso era intolerable, por lo que sin más comentarios pasé a copiar literalmente el bodrio gráfico, pésimamente redactado, mal engalanado de faltas ortográficas básicas e inexcusables en un texto oficial. Pero una vez pasado a limpio el escrito, letra a letra, frase a frase, párrafo a párrafo, fue firmado, sellado y pasado al conducto reglamentario sin que, por supuesto, fuera devuelto por ¿indigerible?.
Destinado en el Colegio de Huérfanos de la Armada, yo era un marinerito de reemplazo, en un colegio de más de mil alumnos, hijos todos ellos de oficiales de la Armada española y muy española, entre los que, por cierto, huérfanos apenas llegaban a las dos decenas. Mi labor, muy vestido de marinero de 2ª amanuense, a razón de 257 pesetas al mes, recibí la orden de organizar la fiesta anual del Colegio, con distintas actividades recreativas al respecto, entre las que me interesa destacar el montaje de una "tómbola" benéfica, en la que participarían las familias, ¿jugando a probar la suerte?, por unas pocas pesetillas gastadas en boletos que darían o no, según tocara o no, unos premios de "poca monta", naturalmente. Parecía inocuo el entretenimiento. O eso me pareció a mí.
En el transcurso de la fiesta, a media mañana, fui llamado con urgencia por el director comandante del Colegio, a su despacho. Allí acudí inmediatamente para, estupefacto, contemplar y asistir a un espectáculo surrealista. Allí en el despacho se encontraba el capitán de navío, el superior todopoderoso en el cotarro que era aquel colegio, extremadamente enfurecido, subiéndose por las paredes, junto a sus oficiales subordinados inmediatos que intentaban calmarle. En un rincón, lo supe luego, un corro de mujeres intentaban calmar a una señora desconsolada, rota entre sollozos, que hipaba y respingaba inconsolable, siendo esa mujer la esposa del capitán de navío hecha un mar de lágrimas.
Asombrado escuché, entre borbotones de indignación, la ira de mi jefe muy, pero que muy superior, fue desgranando, peor que bien, el hecho intolerable de que habiendo ido su señora a comprar unos boletos a la dichosa tómbola, al abrirlos y mirarlos sufrió la decepción de que "no le había tocado nada". Y que eso había sucedido estando rodeada de sus amistades "subordinadas", y que eso había que corregir y subsanar inmediatamente.
Reaccioné con serenidad y tuve a bien comentar a mi jefe que "todo iba a quedar arreglado", ¡ya!, y que sólo debería volver su señora, la "usía o vuecencia capitana de navío", a la tómbola donde "esta vez no iba a haber ninguna sorpresa desagradable". Así pues la buena dama acudió a la tómbola donde fue obsequiada con unos cuantos boletos, de los cuales pudo "sorprenderse" gratamente con que había tenido "la suerte de que le tocaran los regalos más sustanciosos" de la tómbola, muy benéfica ella.
En la confianza de que el personal de mando en plaza hubiera quedado contento, la fiesta siguió transcurriendo con normal y ridículo desenvolvimiento. Con sus uniformes de gala los caballeros cadetes, con sus vestidos de raso y seda sus consortes, santas y devotas, con los jefes, oficiales y señoras y señoritas . . . se fueran divirtiendo con galana solemnidad.
La obediencia debida pues, aseguraba el desenvolvimiento normal del cauce jerárquico reglamentario.
Así, en ese mismo destino del Colegio de huérfanos de la Armada, en una visita de galones y charreteras doradas ocurrió lo que cuento a continuación. Exactamente vino a visitar las instalaciones el que fue ministro de La Marina, un tal Pita da Veiga, el mismo que dimitió abruptamente en protesta por la legalización del partido comunista de España. El soberbio y muy del régimen pasado el señor ministro llegó muy rodeado de almirantes y vicealmirantes y demás jefes . . . Aquello era todo como un enjambre de señores mayores, muy engalanados, superiores o no según escalafón, que pululaban alrededor de un señor muy bajito, el tal Pita da Veiga; y uno que sólo era un marinero de cuasi invisible monta con orden de estar a la orden inmediata de mi comandante en jefe del Colegio andaba observando, atento a lo que se me indicara. En un momento se me indicó, con la altivez reglamentaria, que fuera a avisar a un almirante, no recuerdo de quien se trataba, para que se presentara inmediatamente ante el Sumo ministro, a la voz de ar!, es decir ¡ya!. Por lo visto el tal jefe se había despistado del grupo cuando no debía haberse "despistado".
Con premura localicé a vuecencia el almirante requerido. Enterado de que el ministro le reclamaba, el tal "jefe", un señor muy mayor y muy frágil, entró en pánico y echo a correr torpemente a ponerse a "sus órdenes" ante el evanescente ministro de Marina.
Todo ello por "¿la obediencia debida?".
Y uno aún anda sobrecogido.
Torre del Mar abril – 2.017