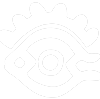José Torres Ni violines ni poemas. La música y la poesía suenan en el cementerio de El Palo de otra manera porque además de los oídos también atraviesan las pupilas. En el pequeño camposanto de San Juan los muertos hablan y escuchan a través de la flores. «Mira cómo han quedado los claveles, niño», exclama una solitaria anciana a su difunto antes de lamentar que el sol no saliera dos horas antes a la salud de sus riñones. Ni el mármol ni la plata se limpian solos ni las flores caen aleatoriamente en el jarrón. El amor está en el esmero y en el milímetro de la perfección.
La poesía popular arranca en la misma plaza que da nombre a la patrona del barrio, Nuestra Señora del Rosario, virgen y punto de encuentro de todas las familias que vienen y van. En el bullicio se mezclan las generaciones, los besos, las risas y los recuerdos, pero también el consuelo a las cicatrices más recientes.
Traspasar el arco del cementerio de San Juan es como entrar en un trocito de cielo en el que los perros no pueden pasar. Mientras un chucho gimotea atado a la puerta esperando a su dueña, el sol saca músculo para enseñar los diferentes tactos del mármol y las estrellas de los pétalos mojados. Los colores de miles de flores en cientos de ramos compensan el blanco nuclear de las lápidas. La fragancia natural se impone a la lejía. Huele a tierra limpia y ni las conversaciones ni las presencias incomodan a nadie.
En una de las zonas mejor iluminadas de la necrópolis, un rey y una princesa compiten por mimar a la que sigue siendo la reina de sus vidas. El primero, convaleciente del corazón en todos los sentidos, sube por la escalera hasta el nicho más alto todas las veces que hace falta, una más para encender una vela. Ella le deja hacer y corrige a un curioso completamente equivocado: «Esto no es cosa de hoy. El cementerio está así de bonito siempre, todos los días del año». El buen humor alcanza a futuros inversores. Varias mujeres acompañadas por un empleado del camposanto recorren las instalaciones buscando lo que denominan «un pequeño apartamento». Se detienen ante varias parcelitas libres que bordean el camino y una de ellas pregunta por el precio: «¿A cuánto está la primera línea?». La respuesta les señala el camino más corto hacia los nichos.
En una esquina se agolpan una docena de personas. Todas conviven entre susurros salvo una familia gitana que rinde honores al gran tío Luis. El grupo trabaja alborozado alrededor de una tumba imponente. Todos, incluidos dos niños, se reparten trapos, flores y tareas mientras la viuda reprocha abiertamente al difunto una marcha prematura. Insiste en voz alta quién le mandó morirse tan pronto. A escasos metros, completamente ajena al presente, una mujer sentada en una silla de plástico representa una estremecedora estatua. Con la cabeza inclinada hacia atrás y a la izquierda para alcanzar la lápida, sus ojos se pierden entre una lágrima y una sonrisa que suman dos vidas