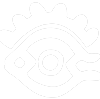De este defecto físico y del lugar de nacimiento tomaría su nombre artístico, que no siempre fue el mismo, pues al inicio de su carrera como cantaor fue conocido por “El Cojo de las Marianas” dada su afición a cantar la mariana –muy del gusto del respetable por aquella época-, que junto al cante por bulerías componían su repertorio preferido en las fiestas donde era requerido para actuar.
Su vida artística comienza en Málaga, aunque de manera muy incipiente. Sería a partir de su estancia en Linares, donde conoce a dos taranteros de fama: “El Grillo” y “El Sordo”, cuando de verdad se puede comenzar a hablar de profesionalidad, entendiendo como tal la plena dedicación al cante, pues es en aquella tierra de mineros –en pleno auge cuando entonces – donde aprende la base de lo que después sería su gran patrimonio artístico: los cantes propiamente mineros, que junto al equipaje cantaor que llevaba de Málaga, constituiría su aval más preciado para entrar en el mundo artístico flamenco de la época. De los citados cantaores, y de otros, aprendería tarantas y formas cantaoras que desarrollaría durante un corto espacio de tiempo en el Café de Don Cástulo.
Con 24 años, ya en La Línea de la Concepción, forma compañía junto a José Maya Cortés “José de la Luz”, cantaor y bailaor de Linares, y los guitarristas “El Gordo” y Luís “El Pavo”. En 1906 inaugura, de la mano de Sebastián Muñoz “El Pena”, el Café del Gato en Madrid. Poco después, en Sevilla, conoce a la bailaora Carmen Núñez Porras con la que contraería matrimonio y con la cual tendría cinco hijos, de los que sólo le sobrevivirían dos, siendo su hijo Miguel el que, tras dejar su trabajo en el periódico La Vanguardia de Barcelona, se trasladaría a Málaga para regentar durante algún tiempo una taberna conocida como “La Taranta”, nombre, sin duda, puesto en honor de su padre.
Su presentación en Sevilla fue todo un éxito. Sería en el Café Novedades y la alternativa la tomó de la mano de tres figuras indiscutibles de la época: Don Antonio Chacón, Manuel Torre y el guitarrista Juan Gandulla “Habichuela”. Tanto gustó el cantaor malagueño en tierras sevillanas, y tal fue el éxito obtenido, que su contrato le fue prorrogado varias veces.
Durante los siguientes años de 1.924 y 1.925 se prodiga mucho en la capital de España, actuando con gran éxito en los cafés y teatros de Madrid, aunque de todas sus numerosas actuaciones haya que destacar las gloriosas noches en el Kursaal Imperial, su participación en el concurso de la Copa Pavón (24 de agosto de 1.925) y su participación en el homenaje a la bailaora Antonia Gallardo Rueda «La Coquinera” que tuvo lugar en la Sala Olympia.
De nuevo en Sevilla, donde había dejado tan excelente recuerdo como cantaor, actúa en distintos lugares con motivo de la Exposición Iberoamericana. Y una vez que da por finalizadas sus actuaciones en la capital andaluza, se traslada a Barcelona en compañía de su familia, donde nueve años después moría de hemorragia cerebral en su domicilio de la calle Cirés, 13-1º-2ª, a las 13 horas del día 14 de agosto de 1.940.

SU INFLUENCIA EN LOS CANTES MINEROS
Bajo mi punto de vista, “El Cojo de Málaga” es un artista capital a la hora de analizar y conocer los genéricamente llamados cantes de Levante porque su aportación al conocimiento del mundo de la malagueña es definitivo: recordemos, por ejemplo, su bellísima versión del segundo estilo de La Trini con la letra “Paloma mía”. Y también, dentro del conjunto de los cantes de Granada, dejó formas en el llamado fandango de Frasquito Yerbagüena que es muy probable que fueran mejores que las originales. Ítem más: en algunos de sus fandangos personales, cual es el caso del que comienza con el verso “Rubia la mujer primera…”, se atisban sones de lo que hoy conocemos como “granaína” años antes de que Chacón dejara grabados sus cantes por “medias granaína” y “granaína”, lo cual nos podría conducir a nuevas consideraciones sobre la autoría o la recreación de los citados estilos.
Sin embargo, su influencia es definitiva en la recreación y construcción de los cantes mineros, pues a él debemos una taranta-levantica, una murciana, y algún estilo propio de taranta, que junto a su propia versión de la cartagenera son hoy la base primordial en la estructuración definitiva de estos cantes, pues definen la personalidad cantaora del que hay que considerar como uno de los grandes cantaores del siglo XX. Reivindicamos así la memoria flamenca, la creatividad y la estética jonda de quien, estamos convencidos, tanto influyó en la conformación y posterior desarrollo de muchos cantes, algunos atribuidos a otros –sin más base que la tradición oral-, cuando no usurpados descaradamente en tanto que no se le reconocieron como propios, tan evidentes que tan solo con echar mano de los documentos, escritos o sonoros, hubiera sido suficiente para hacerle justicia histórica. Pero, esa es otra historia.
Para ilustrar lo dicho, sobre la base de parte de su discografía[1] -la editada entre 1921 y 1924- hago una selección de cantes mineros procurando dar la mayor información posible: un verso identificativo de la letra cantada, sello discográfico, año de grabación, nombre original del cante o cantes interpretados, el nombre del guitarrista acompañante, y el nombre real –según nuestro criterio- del cante o cantes interpretados. Todo ello, naturalmente, sin querer sentar cátedra, y desde las limitaciones de estas páginas; pues mi objetivo no es otro que ofrecer una muestra –quizá incompleta- lo más fiable posible de lo que significó y nos transmitió el más grande de los cantaores malagueños del pasado siglo: Joaquín José Vargas Soto “El Cojo de Málaga”. Veamos:
“La tortolica en la mano”. Gramófono. Año 1.921. Miguel Borrull.
Taranta personal, en la actualidad denominada – en Cartagena y La Unión más que en otros lugares – “Levantica”, debido, tal vez, a que en los créditos de discos posteriores (Gramófono. Año 1.923, por ejemplo) sendos cantes mineros, de características distintas al que nos ocupa, aparecen con el nombre de “Levantisca I” y “Levantisca II”.
“La tortolica en la mano”. Odeón. Año 1.922. Ramón Montoya.
Es el mismo estilo de cante, aunque en este caso el guitarrista no es Borrull sino Montoya. Las formas tocaoras del madrileño y las tonalidades que ofrece al cantaor, hacen que esta nueva versión de la conocida taranta de El Cojo de Málaga suene más fresca y más brillante. La influencia del guitarrista madrileño es notable en el resultado final.
“A la oscura galería”. Gramófono. Año 1.921. Miguel Borrull.
Cartageneras –un sólo estilo de cante dicho con letras distintas- de corte personal, recreadas a partir de los Fandangos de Lucena. Estamos ante un cante de transición entre los cantes de Lucena y lo que con el tiempo sería conocido como cartagenera, una vez evolucionado musicalmente el cante por artistas como Chacón. En los créditos de esta grabación ya aparece con el nombre de cartagenera.
“Échese usted al vaciaero”. Gramófono. Año 1.921. Miguel Borrull.
Murciana personal –otra variación más de las que hizo El Cojo de Málaga sobre el patrón musical de la taranta-, rematada con un fandango de Lucena, lo cual no tiene nada de extraño pues, como quedó demostrado en XXVI Congreso de Arte Flamenco, celebrado en Lucena, la influencia de estos cantes en la posterior conformación de determinados estilos mineros parece evidente. Sin embargo, también hay que considerar la posibilidad de que se incluyera al final de la murciana, simplemente, para completar el minutaje del disco.
“Como la sal al guisao”. Odeón. Año 1.922. Miguel Borrull.
Taranta personal, grabada por vez primera un año antes en la casa Gramófono con el mismo guitarrista. La estética definidora de estos cantes la ofrece aquí el cantaor malagueño de una manera espléndida. No es ésta la conocida como taranta de Linares, sino una forma propia de principio a fin, aunque es evidente la influencia de los artistas de la tierra en las valientes maneras que expone a la hora de su interpretación.
“Cuántos tormentos”. Gramófono. Año 1.923. Miguel Borrull.
Es este cante, pese a que los créditos originales dicen cartagenera, una malagueña personal de El Cojo de Málaga aunque en su día fuera adjudicada a Fernando el de Triana por el estudioso José Navarro. Sí es verdad que entre el estilo adjudicado al cantaor trianero y esta malagueña existen rasgos comunes, lo que ocurre es que Fernando de Triana no llegó a grabar y no sabemos, pues, como cantaba y si es que alguna vez interpretó aquella malagueña tal y como la conocemos en la actualidad. No obstante, esta malagueña ha sido grabada indistintamente como malagueña o como taranta, por lo que no tiene nada de extraño que en este disco aparezca como cartagenera. En los inicios de los cantes derivados del fandango, a la hora de denominarlos, reinaba la confusión; por lo que no es acertado siempre trasladar aquella nomenclatura a la actualidad.
“Caigan perlas a millares”. Gramófono. Año 1.923. Miguel Borrull.
Grabado por primera vez el año 1.921 en Gramófono, es este cante una versión muy conseguida de una cartagenera al estilo de Chacón, grabada por el jerezano en 1.913 con el guitarrista Juan Gandulla “Habichuela”.
“Me llaman el barrenero”. Gramófono. Año 1.923. Miguel Borrull.
Pese al título que aparece en el disco original -malagueña Nº 2-, este cante es en realidad una cartagenera al estilo de Chacón.
“Soy piedra que en la terrera”. Pathé. Año 1923, Miguel Borrull.
Taranta personalísima de El Cojo de Málaga, con múltiples matices que recogen los distintos conceptos que del fandango han perpetuado a lo largo de la historia del cante flamenco las voces más creativas de este arte, entre ellas la del cantaor malagueño que nos ocupa. En este cante encontramos ecos de murciana (el segundo cante grabado es una murciana), de taranta, de fandango y de granaína. Recreaciones, en definitiva, de sus propios cantes.
“Las vueltas que el mundo da”. Regal. Año 1.924. Miguel Borrull.
Aunque viene titulado como taranta, ateniéndonos a la denominación actual de los cantes, éste habría que acreditarlo como taranto, y si me apuran, dentro de los denominados como taranto bailable, pues si se escucha con atención es fácil comprobar que está cantado a ritmo y dentro de un compás perfectamente medible. Aquí también es pionero a la hora evolucionar los cantes hacia formas más modernas para la época, teniendo en cuenta que hasta que años después Carmen Amaya no lo bailó recreándolo, el taranto siempre se cantó como un estilo minero más y nunca para ser bailado. Verbigracia: de aquella época era el taranto -titulado como “Rondeña” en los créditos del disco grabado por Manuel Torre-, que hoy tenemos por definitivo.
[1] Los cantes a los que hacemos mención y los tratados más pormenorizadamente se pueden escuchar en el CD “El Cojo de Málaga. Reconstrucción histórica”, producido por el autor y editado por la Federación de Peñas Flamencas de Málaga con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga en 1999. Los textos, ahora actualizados, forman parte del libreto y la conferencia de autor “EL COJO DE MÁLAGA: INFLUENCIA Y APORTACIONES A LOS CANTES DE LEVANTE”.