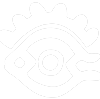Y los pequeños acelerados y desvelados en las últimas noches porque empiecen cuanto antes las clases, con sus compañeros y amiguitos, más que nada, porque toda novedad es bienvenida aunque vuelva a ser repetida al minuto.
Y las y los maestros rezongando, por costumbre, dejándose abrumar por el poco tiempo que van a disponer por pone ral segundo la programación debida, aunque los sujetos de su labor educativa sean impredecibles niños y niñas.
Y todo volverá a recordar la rutina de cada curso, puesta a rodar en los primeros días del nuevo curso, mediante la repetición, las filas y el orden, el esfuerzo exigido y el rendimiento evaluado de suspenso a sobresaliente, aunque se olvide de que cada niño es una singularidad inapelable.
De cada niña y niño con sus derechos irrenunciables a ser atendidos en esas individuales necesidades propias, dejando muy en un segundo lugar los valores humanos, ¡ajajá!, esos principios ciudadanos que han quedado relegados ¡por ley!.
Puesto pues en detrimento ese factor humano que se olvida a menudo, que no se tiene en cuenta, aunque uno haya pensado, a lo largo de sus cuarenta años de docencia, que ese factor es clave, es el clave, el más importante, el único importante, para que la labor educativa merezca la pena de verdad.
Por esa necesidad de acompañar, de ayudar, de guiar, de comprender, de estimular, de informar, de mostrar, de orientar, de formar . . . a estos niños que ya sueñan con la vuelta al cole . . . para ser tratados como ¿seres humanos?, exactamente ¡como seres humanos!, aunque suene muy estrambótico.
Torre del Mar agosto – 2.016