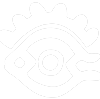Tenía la costumbre de reunirnos a los pequeños y contarnos sus batallas de guerra, sus trabajos como marinero así como las historias curiosas que le habían sucedido. Le oíamos con la boca abierta, sin percatarse de que estaba gestando en nuestras mentes un ídolo, un dios. Pero una tarde nos contó algo que no me encajaba y que me hizo pensar tanto que, a partir de entonces, dejé de escuchar sus relatos. Sucedió cuando fui consciente de que siempre aparecía como el protagonista, el campeón, el más valiente de la Marina durante su servicio militar, el más certero a la hora de disparar, el más valiente en la batalla… Mis hermanos mayores, en particular mi hermano Paquito (Francisco), le recriminaba que estaba cometiendo un error con tales exageraciones. Mi decepción llegó hasta el extremo de no acudir a sus charlas y dejar de ayudarle en las tareas de reparación de redes.
Pero pasado algún tiempo nos reconciliamos, como no podía ser de otro modo entre un padre y un hijo que se quieren. Una tarde me dijo: “ Miguelico (así me llamaba), ¿no me tendrás rencor por haberte obligado a asumir tanta responsabilidad desde que eras pequeño, verdad? Yo lo hacía por tu bien.” Todavía recuerdo mi respuesta: “Sí, Papá, no me acuerdo de los azotes, ¿sabes? Me acuerdo de tus palabras cuando decías que no me castigabas tú, sino yo mismo al no poder acudir a jugar a fútbol. No era consciente de la difícil tarea de ser padre, así que no tengo nada que perdonarte, al contrario, perdóname tú a mí por haberte hecho enfadar tanto”. Aún recuerdo su respuesta: “Pues si no tienes nada que perdonarme vuelve a echarme una mano para remendar el trasmallo. Ya ves, `no hay mal que por bien no venga´”, frase que volví a utilizar, en mi etapa de Suboficial de Semana durante mi servicio militar, con un soldado al tener que sancionarlo: “No te castigo yo –le dije- te castigas tú, por indisciplinado”.
Antoñico (Antonio) , mi padre, en ocasiones no era muy agradable. Yo lo comprendía y lo quería. Su vida no fue fácil… Primero la guerra y después el campo de concentración le habían dejado muy marcado…, y amargado. Llegó a comer raíces, tal fue su hambre extrema. Fue gracias a mi tío Miguel (“El Cortijero”) y sus contactos políticos y militares que pudo salvarse de aquel infierno violento. En el camino de vuelta, a la salida de su encierro, un huevo cocido casi le lleva a la muerte por indigestión severa. En su casa, a muchos kilómetros de distancia, sin energía, sin fuerzas, le esperaban cuatro hijos que alimentar.
Sin lugar a dudas, sus lecciones relativas a la constancia y disciplina, sí que influyeron en mi posterior manera de conducirme por la vida. Así ocurrió con mi trabajo en la compañía aérea Iberavia S.A. Recuerdo cómo siempre pedía ir como ayudante de un señor cuyo trabajo consistía en hacer empalmes de cables de telefonía. Tal fue la enseñanza de aquel hombre, así como mi persistencia y dedicación, que el Jefe del Departamento de Transmisiones me recompensó adscribiéndome al mismo puesto: el delicado trabajo de hacer empalmes de telefonía. Me fue muy bien y fui respetado y considerado en la empresa, según pude constatar a través de mis compañeros Zuazo, a la sazón Encargado General, así como el Encargado de Exterior, Pablo. También Pedro Ángel…, y aquel otro Ángel (chico excelente) así como mi buen amigo, muy nervioso y bromista: Bustillo…, también me acuerdo de Mendoza y su familia. ¡Ojalá pudieran leer este escrito! Un fuerte abrazo para todos ellos y mi más sincero agradecimiento por tan buena acogida.
Mi válvula de escape fue, desde muy niño, el fútbol… Y, una vez licenciado del servicio militar, después de las pertinentes pruebas, pude fichar por un equipo en el que jugaba Ángel, el administrador de Iberavia S.A., citado más arriba, de quien me hice amigo. Entré a trabajar en esta empresa y me asignaron un buen sueldo…, y dietas. Trabajaba en las torres de control de los aeropuertos y estaba encargado, principalmente, de los ILS (Sistema Instrumental de Aterrizaje; se trataba de aterrizajes sin visibilidad). Estuve destinado en las Islas Canarias. Tuve que recorrer todos los aeropuertos del archipiélago. Primero Tenerife, ¿recuerdan aquél accidente de Los Rodeos en el que chocaron dos aviones por errores de los controladores? Pues el destino hizo que estuviese muy cerca. En cualquier caso, la ocurrencia de hacer un aeropuerto en el peor lugar de la isla también tuvo que ver, sin duda, con aquel nefasto accidente. Luego Lanzarote, Fuerteventura hasta llegar a mi destino definitivo: el aeródromo de Gando, en las Palmas de Gran Canaria, donde pude poner en práctica todas aquellas enseñanzas aprendidas en la Academia del Aire en la que había estudiado con éxito y buenas notas.
Mi dedicación al teletipo con informaciones “delicadas” sobre asuntos relacionados con el Estado Mayor, me proporcionaba información acerca de las altas personalidades y sus movimientos en la zona. De un equipo de doce hombres, me convertí en el único con formación suficiente para reparar aquellos “cacharros”, como los llamaban mis compañeros. Pasé a ser imprescindible, hasta el punto que recuerdo no poder salir un fin de semana a celebrar el cumpleaños de mi novia por avería de una de aquellas máquinas y por orden expresa de un sargento…
Mi padre murió enfadado conmigo; no pude estar presente cuando se acercaba su muerte… Yo siempre estuve lejos. Fue una experiencia terrible que no deseo a nadie al tiempo que una pesada carga de conciencia que pude aliviar, en parte, con la ayuda de un sacerdote… No pude estar presente cuando se acercaba su muerte.
Mi padre murió enfadado conmigo… No pude percatarme a tiempo y estar presente cuando murió… Estaba demasiado lejos, ¡ay!
Miguel Caparrós Albarracín.
(“El Machucao” de El Palo