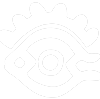Llegó a nuestras vidas jugando a ser extraterrestre. Y, en efecto, eso debía de ser. No parecía de este mundo nuestro tan anodino. Si no venía del espacio tendría que llegar de ese futuro que los setenta presuponían mejor. Solo así se explicaba que siempre se adelantara a su tiempo. Que supiera lo que era moderno antes de que lo descubriera la modernidad. Que fuera el héroe de las mil caras y de la sonrisa única. Porque la sonrisa no cambiaba aunque se transformara el maquillaje. Ni había metamorfosis para unos ojos que le delataban. Esas pupilas asimétricas que parecía confirmar que Bowie era un ser de algún incierto más allá.
Pasaría el tiempo y comprenderíamos que Bowie era realmente una supernova. Una singularidad astronómica estallando ante nuestros ojos. Un arrebato de luz que cambiaría el universo musical. Fuimos polillas atrapadas ante el brillo de su espectáculo. No podíamos dejar de revolotear a su alrededor. No podíamos evitar mirarle fascinados, esperando su siguiente apuesta, la próxima elipsis formal.
Marciano o viajero del tiempo o sumiller del elixir de la eterna juventud, parecía claro que había venido a la tierra para demostrarnos que existía la piedra filosofal. No tanto porque convirtiera en éxito lo que tocara, sino porque todo lo que hacía lo hacía bien. Tal era su poder de persuasión que consiguió que olvidáramos su evidente belleza convirtiéndose en monstruoso para un teatral Hombre Elefante. Ya nadie podía ponerle un pero al Bowie actor. Supo elegir sus papeles con la misma intuición con la que construyó su carrera musical. Del uniforme de Feliz Navidad, míster Lawrence al Poncio Pilatos de Scorsese en la última tentación. Le prestó su presencia misteriosa a Nikola Tesla. Porque como Tesla, Bowie pertenecía a otro lugar.
Dice su productor que su muerte es su última obra de arte. Que ha hecho, como siempre, lo que quería. Que ha marcado el camino hasta el último paso. Que el telón solo ha caído cuando lo ha decidido él. Se refiere al secreto y la sorpresa. Y a esa canción que ha titulado Lázaro, como si nos advirtiera de que los héroes lo son porque pueden resucitar. O al menos, porque mueren de verdad sin morir del todo. Porque su voz sigue sonando más allá del silencio final.
Cuando una estrella supermasiva se apaga lo hace con una gran explosión. Durante años queda en el cielo el rastro inequívoco de su luz. Iluminándonos a pesar de que haya dejado de existir. Así queda la música de Bowie. Así permanece el rayo que cruzó la que entonces era su cara. Y los dos colores de sus ojos. Y esa sonrisa que podría aparecer en cualquier momento sobre nuestras cabezas como si fuera la del gato de Cheshire.
Aunque quizá después de esa sonrisa ya solo cabe la oscuridad. El ojo de una cerradura en el espacio-tiempo por el que se ve el futuro desde el que llegó. El mismo agujero negro donde acabó sus días el Mayor Tom.