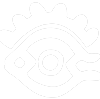La petenera sigue siendo un enigma del cante flamenco. Y sobre su origen existen distintas versiones:
Hipólito Rossy, el musicólogo e investigador flamenco nacido en Osuna, señala su origen en las coplas que cantaban -y cantan- los judíos sefarditas: estamos hablando, por tanto, de una fecha anterior a 1.492, año de la expulsión de los sefarditas, mientras que Estébanez Calderón sitúa su nacimiento en torno a 1.847, fecha en la que estaba de moda en Sevilla.
Otra versión es la debida a la que, basándose en los escritos del malagueño Serafín Estébanez Calderón “El Solitario”[i], sitúa sus raíces “allende el mar”; es decir, en el folclore americano. Siguiendo esta teoría, estudios e investigaciones recientes sitúan a la petenera como un estilo de ida y vuelta. Y puede ser, pues en efecto existe una región de América Central, el departamento de Petén, que se encuentra situado en la región Norte de Guatemala y limita al norte con México, al sur con los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, al este con Belice y al oeste con México. Sus habitantes se llaman peteneros y peteneras, de cuya acepción femenina adoptan el nombre las que todavía son canciones folclóricas. Incluso Antonio Machado y Álvarez “Demófilo”, padre de los poetas Antonio y Manuel Machado y folclorista reputado, sostenía que parecía más un punto cubano que un cante gitano. De hecho, el gran músico Joaquín Turina las asemeja musicalmente a las guajiras.
Al hilo de lo anterior, también se encuentran peteneras, como ellos mismos las llaman, en Argentina, en el Golfo de México y en la misma Habana. Y esto es así porque al parecer una canción popular andaluza viajó a América con los primeros conquistadores y volvió para aflamencarse definitivamente aquí por mor de los artistas en la época conocida como de los Cafés Cantantes. Empero, mucho años antes, ya aparece en programas de teatros, como un número musical interpretado por artistas españoles del vodevil.
Por esa razón, frente a otras teorías, defendemos que su origen musical pudiera estar en un canto para bailar llamado petenera, que existe entre los términos de Alcolea, Laújar de Andarax y Paterna del Río -todos ellos de Almería-, cuya similitud musical con el cante por peteneras actual es muy significativo.
Según Salvador Sánchez Maturana, conocedor y cronista de la historia de Paterna del Río: “Durante la procesión del Cristo de las Penas (Patrón de la localidad, que en la actualidad se celebra el tercer domingo de agosto, aunque años atrás tenía lugar el 14 de septiembre) se queman espectaculares tracas y en el recorrido es normal escuchar peteneras en su honor (No en vano dicen que este cante tiene su origen en Paterna del Río)”.
La explicación de que este cante pudiera tener su origen en América del Sur, como afirman algunos teóricos, pudiera estar en la emigración que se produjo a mediados del siglo XIX y en años posteriores –hay descendientes de aquellos emigrantes que lo confirman- desde esta localidad de la Alpujarra almeriense hasta países como Méjico, Cuba y Argentina. Es probable que aquellos emigrantes llevaran consigo el folclore de su tierra, que allí se mezclara con las músicas autóctonas –de ahí su inicial aire aguajirado- y que volviera para hacerse cante definitivamente en Andalucía, cuya entrada desde América estaba en el puerto Cádiz.
Sin embargo, es sabido que tradicionalmente este cante se tiene como de Paterna de la Rivera (Cádiz). Así, el ya citado “Demófilo” y su informante el cantaor Juanelo de Jerez aluden a la existencia de una mujer de leyenda que se llamó “La Paternera” de la que el mismo Juanelo confiesa haber escuchado de joven, algo de dudosa credibilidad pues nadie, además de él, llegó a escucharla. Lo que sí parece más lógico y creíble es que el nombre del estilo no deja de ser una deformación fonética propia del habla andaluza que partiendo de “paternera” evolucionara a “partenera” quedando finalmente como “petenera”. Esta es la versión sostenida por algunos estudiosos que afirman que este cante se debe a una cantaora de finales del XVIII -de la que nada se sabe- llamada “La Petenera” –por deformación fonética de “Paternera”-, nacida en Paterna de la Rivera (Cádiz) a cuya persona hacen alusión algunas coplas del cante que estudiamos. Esta teoría, como ya se ha dicho, está apoyada en la de Antonio Machado y Álvarez, “Demófilo”, que basa sus argumentos en las confesiones de Juanelo de Jerez, que, como queda dicho, afirmaba haber escuchado a la citada cantaora siendo joven.
La Petenera se ha muerto
y la llevan a enterrar.
Y no cabe por la calle
la gente que va detrás.
No obstante lo anterior,este texto pone en cuestión la teoría citada:
(…) “Cuentan las crónicas que allá por el año 1820 vivía en uno de los arrabales de Sevilla una moza de mucho rumbo y desgarre como sólo se crían en aquellas bendita tierra, a quien llamaban la Petenera. Curiosas investigaciones de grandes eruditos, por más que se han roto los cascos y revuelto archivos, no han podido esclarecer el porqué de este singular apodo, sin duda porque no tendrá origen ninguno más que la chuscada proverbial” (…)[ii]
Siguiendo a José María Castaño, y a pesar de las dudas que pueda despertar, la teoría de que este cante pueda proceder de Paterna de la Rivera se puede apoyar en el dato siguiente: el romance, llamado "Monja contra mi voluntad" (que por sus características líricas se pudiera fechar entre los siglos XV y XVI), que José de los Reyes “El Negro” dejó grabado. Según él, esta música romanceada le fue transmitida por su padre Juan de los Reyes, más conocido como “Juan Paterna” por haber nacido en Paterna de la Rivera. Lo verdaderamente llamativo de este romance es que está cantado con una melodía y unas tonalidades que nos recuerdan sobremanera al cante por peteneras. Por eso, quizá, El Negro solía decir que ese cante era de su gente; cuyo origen, como queda escrito, está en Paterna de la Rivera.
A la luz de las diferentes teorías, nos inclinamos, pues, por la evolución musical del canto folclórico original que por mor de las aportaciones artísticas ha llegado a convertirse en el cante que hoy todos admitimos como tal.
Así las cosas, a finales del siglo XIX el cantaor jerezano José Rodríguez Concepción “Medina el Viejo” dio a conocer su versión de la petenera. Ésta fue adoptada por el también cantaor jerezano, el gran D. Antonio Chacón. De él pasó a La Rubia, Paca Aguilera y la Niña de los Peines que realizó una versión propia enriquecida melódicamente y reinterpretada después por otros artistas de nombre como Pepe el de la Matrona y otros más recientes en el tiempo cuales fueron El Perro de Paterna, Naranjito de Triana, Rafael Romero o Enrique Morente.
En cuanto a su música, decir que se canta en modo dórico, que evoluciona a modo menor, con final en la semicadencia tradicional andaluza. Su compás es alterno y de ella encontramos reminiscencias musicales en cantos y cantes como el vito, la guajira, la seguiriya, la liviana y la serrana.
El baile de la petenera fue muy popular a finales del siglo XIX, siendo enseñada en las escuelas de baile después de las seguidillas sevillanas. Como baile flamenco, hemos de recordar la extraordinaria versión de Manuela Vargas.
Con respecto a su estructura literaria, hemos de decir que sus coplas constan de cuatro o cinco versos octosílabos, dependiendo de si se trata de la petenera corta o larga, que al cantarlos se convierten en seis -y hasta ocho, dependiendo de la distribución musical que haga el intérprete- por repetición de algunos y el añadido de otro ajeno a la copla:
Quisiera yo renegar
de este mundo por entero,
volver de nuevo a habitar
¡madre de mi corazón!
volver de nuevo a habitar,
por ver si en un mundo nuevo
por ver si en un mundo nuevo
encontraba más verdad.
[i]Serafín Estébanez Calderón (Málaga 1799-1867), político y escritor costumbrista que firmaba con el seudónimo de “El Solitario”, es autor del famoso libro “Escenas Andaluzas”, publicado en 1847 en la imprenta de Baltasar González con ilustraciones de Lameyer, que contiene “Un baile en Triana” –publicado en “Cartas Españolas” en 1831- y “Asamblea General” –aparecido en las páginas de “El siglo pintoresco” en noviembre de 1845-, en los que recrea una fiesta flamenca, nos presenta a “El Planeta” y alumbra datos y nombres de cantes que después han servido para abrir nuevos caminos en la investigación flamenca. Para referirnos a este escritor, y sus opiniones, tomaremos la fecha de 1847, pues entre las primeras ediciones y la definitiva no existe una diferencia tan grande en el tiempo que pueda alterar la esencia de lo escrito.
[ii]El texto, de Manuel Cubas, pertenece a “Las peteneras sevillanas” publicado en “Sal y pimienta”, en los primeros años ochenta del XIX, donde recoge una selección de artículos costumbristas.
Publicado por Paco Vargas