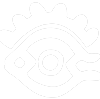Y no quiso regresar mi padre al pueblo. y cuando terminó la guerra se vino a la ciudad, y se buscó una habitación en una pensión de mala muerte. Y recordaba mi padre los primeros meses abriéndose camino aquí y allá donde pudiera ganarse unas perras, seguro de su decisión, con el miedo y la duda metidos en el cuerpo y en el alma, sin embargo, mientras separaba piedras de las lentejas, junto a su patrona, y los gorgojos que bailaban muertos en el caldo tibio y ocre de las lentejas viudas engordaban el guiso. Entretanto mi padre probó varios trabajos. De peón caminero, de vigilante de arbitrios, de albañil, de mozo de cuerda, de camarero en un bar que departía buen vinillo de la tierra y comida casera, humilde y sabrosa, familiar, mientras soñaba con algo mejor, mientras se decidía por abrir una lonja para materiales de construcción, para ver cómo resultaba, con mi padre, sin experiencia anterior alguna en el ramo del comercio, con la firme determinación de no volver a pueblo, a no ser labrador, con un par de apretones de mano y el espíritu animoso y luchador de un joven con tanto miedo, con tanta determinación, inició su andadura de comerciante en la ciudad que le había acogido, a él, a un paleto que no quería regresar a la aridez de los campos de mares de mieses, en el norte castellano, que había conocido, de sol a sol, desde su más corta mocedad, cuando solo era un zagal al frente de un rebaño mohíno y cachazudo, de segador al alba, doblados los riñones, abundante el sudor, sin más horizonte que la herrumbre quejita y doliente del carro abarrotado de mies cortada, camino de las eras.
Y fue medrando el humilde negocio de mi padre con cierta rapidez, con más deudas que ingresos, con el aliciente de que, a pesar de todo, pronto comenzarían a decantarse los primeros beneficios. Y fue así dándose a conocer, abriéndose paso en la economía local y comercial de la pequeña ciudad de provincias. Y fue así convirtiéndose mi padre en un comerciante reconocido, miembro de una burguesía prudente y conservadora, laboriosa y honrada a carta cabal, al detall de una clientela conocida y bien tratada, en el corazón de una sociedad que iba forjándose ayuna de largos horizontes, en el día a día dócil y esforzado por asentarse junto a las familias que intricaban una comunidad que iniciaba un despegue tan tutelado como predecible, sin otro futuro que el trabajo diario, callado e integrado en la clase media de la ciudad que crecía al tran tran de la época..
Y mi padre formó entonces una familia. Se enamoró y se dedicó a su mujer y a sus hijos desde que llegaron al mundo de sus sueños, una parejita de retoños, niño el mayor, niña la pequeña. Tan feliz la familia retratada de estudio para recuerdo imborrable en sitio destacado de la sala de estar. Afincados y acomodados en la pequeña ciudad que había acogido a mi padre, tras la guerra, felices sin alharacas, sin decírselo a menudo, dada por sobrentendida la dedicación mutua..
Y fueron asentándose, pues, mis padres, supongo, en la comunidad que se desenvolvía al ritmo de los míos, y mi padre convirtió a su familia el motor más importante en la existencia vital de mi padre, el mejor antídoto ante cualquier desánimo, por saber que tal vez había acertado con la decisión que había tomado . . . al regresar de la guerra.
Y mi familia celebró su cómoda relevancia en la comunidad con mi primera comunión. Celebrada con un banquete familiar, sencillo, en un salón adjunto al bar donde había trabajado mi padre, recién llegado, un bar de barrio, con buena cocina, casera, de confianza, con la familia y algunos matrimonios amigos asistiendo al evento, apenas un par de docenas, conmigo, un niño bueno y modoso, presidiendo el ágape, con mi hábito color hueso de fraile bueno y flequillo rectilíneo, con mi cruz de madera al pecho, como un Padre Damián, tan santo, tan entregado a los leprosos, mientras se animaba la reunión, y se engullían los platos de comida sabrosa y contundente, con una radio en lo alto de una esquina del salón, amenizando la celebración, con los discos dedicados sucediéndose sin tregua, con animadas tonadas que apenas se escuchaban, mientras mi padre iba echando una ojeada tras otras al reloj, como si aguardara algo, hasta que chistó y mandó a callar, imperioso, radiante, a la concurrencia que remitió obediente las voces encendidas y reunió las miradas curiosas hacia la radio, arriba en un rincón del salón, sobre una peanita, para hacerse escuchar mejor, más atentos todos . . . a la dedicatoria radiada que muy clarito anunciaba: “Para Tonio, en el día de su primera comunión, de sus padres que tanto le quieren. . . para que no se le olvide . . . “Doce cascabeles”. . .
Y a continuación sonó la canción de moda, en la voz estridente y aguda de Joselito, y la celebración alcanzó el culmen, y tal vez mis padres se llegaron a emocionar, y yo me sentí el centro del Universo, . . . cuando aún yo no llegaba a sospechar que podía ser. . . ¿tan importante?. . . como me sentí aquel día. . . inolvidable. . . mientras atronaba una ovación enfervorizada. . . cuando terminó el “niño ruiseñor” la conocidísima tonada de moda. . . mientras yo me sentía tan feliz, algo avergonzado, masticando gambitas rebozadas que mi madre me había preparado en mi plato, tan bueno, tan modosito, tan niño. . . hasta el olvido que se desvaneció hasta hacerse “inolvidable”.
Torre del Mar febrero – 2.015