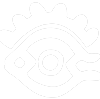Mi abuelo Luis Antonio, queridísimo e inolvidable abuelo, quien me daba la mano para pasear junto a él por las calles de su amado Bilbao, para acercarnos a la ría, para llevar cuenta de los barcos que zarpaban o que atracaban, día a día, mientras mi abuelo me hablaba de sus viajes de contramaestre, entre impactantes y heroicos, mientras llegábamos al estanque del parque de doña Casilda, para terminar la mañana echando pan a los patos del estanque, con mi abuelo en la memoria más entrañable de mis recuerdos infantiles. Y mi abuela Lucinía, recordada en su cocina, en su salita de estar, en su hogar, ama humilde de su lar, que supo ocupar el lugar secundario que su género obligaba en la época de entonces, protectora, tuteladora de las preocupaciones que la obsesionaban, tan abuela clueca, tan abuela entregada a las faenas de la casa, sin haberle conocido jamás un solo capricho consentido que no fuera la entrega total, tal y como ella entendía su amor a su familia, como cuando ahorraba los céntimos del autobús yendo y viniendo al mercado de La Ribera distante cuatro kilómetros de su domicilio.
Luis Antonio y Lucinia, juntos por toda una eternidad, sus restos bajo el subsuelo húmedo del norte vizcaíno, bajo la hierba rasurada del camposanto bilbaíno, en la memoria indesmayable de los suyos que jamás les olvidaron.
Al punto de cumplirse los veinticinco años de su inhumación en tierra, recuerdo que se recibió en la antigua casa de mis abuelos una notificación oficial de la Junta de gobierno del Cementerio de Bilbao en Derio que explicaba lo siguiente: que ante el cumplimiento de los 25 años de su enterramiento, del de mis dos abuelos, y ante la escasez del terreno que se disponía se presentaba a la familia de los fallecidos la siguiente disyuntiva, o bien pagaban un considerable canon que permitiría prorrogar la situación de enterrados bajo lápida, o bien si no se satisfacía tal canon se procedería a la exhumación de los restos que pasarían a formar parte del osario común.
Recuerdo a mi madre, a mi tía y a mi tío reunidos, debatiendo y discutiendo al respecto de la notificación recibida hasta concluir que renunciarían a abonar el canon solicitado y que, por lo tanto, los restos de mis amados abuelos pasarían a engrosar los restos del osario común.
Y fue algo que me afectó, que me costó entender, para llegar a la conclusión de que todo terminaba por ser finito. Hasta el punto de que, efectivamente, la inmortalidad solo llega hasta el momento en que el último ser querido del o de los finados acabe por olvidarlos.
Ahora se les da la vuelta a los restos del dictador Franco, mientras aún se aguarda la condena institucional, clara y rotunda, de aquel golpe de Estado del 36 que acabó en 1.975, tras demasiados años de vileza y tiranía con un dictador sostenido por demasiados cómplices. Como para que aún se trate de explicar lo de "las sensibilidades", y se discuta el sentido de un monumento a un dictador que aún no ha sido condenado al ostracismo de la "sensibilidad ciudadana", cuando simplemente no debería tener sentido ni siquiera la discusión sobre la oportunidad o no de que tanto los restos de Franco y Primo de Rivera ocupen un lugar preeminente en una España "supuestamente democrática".
A expensas de que los restos de esos personajes lleguen a depender solo del recuerdo de sus "seres queridos".
Porque incluso la vergüenza del tiempo pasado y los crímenes amortizados también tienen derecho a tener su sitio en la Historia, pero jamás, y desde ya, un lugar de prevalencia y relieve públicos.
Torre del Mar mayo – 2.017