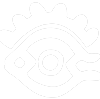Antiguamente los “Consejos de los viejos” eran escuchados con respeto y atención, por su experiencia, por su sabiduría anclada en el tiempo que, exactamente, habían visto, conocido y vivido.
Y se evolucionaba entonces con la calma que suponía la decantación de los hechos, en un reajo constante al pasado, y en ese sentido se respetaba, se atendía la opinión de “nuestros mayores”, incluso para llegar a superarla, con desgarro y con la necesidad de seguir evolucionando, incluso sin dejar de recordar, de apreciar que lo anterior también había tenido su mérito, su razón de ser, incluso para denigrarlo, sobretodo para no olvidarlo, muy a menudo para incorporarlo a lo mejor de cada tiempo, y porque, en definitiva, acababa por definirnos.
Y en ese sentido recuerdo cómo cuando era niño, las diferencias entre los adultos y los niños eran distinguibles, y que, así, cuando los adultos se reunían, los niños revoloteábamos a su alrededor, procurando “no molestar”, procurando “escuchar para aprender”, aguardando el turno en el que se nos permitiera intervenir si así se consideraba oportuno.
Y así, por ejemplo, en las visitas, recuerdo cómo a los pequeños se nos juntaba en la habitación de los niños, al cargo del mayor entre “los mocosos”, mientras los mayores se dedicaban a desarrollar el encuentro, charlando, comportándose como adultos amigos, comio adultos que polemizaban, que coincidían, que reían o se enfebrecían, en el fragor de una conversación propia de . . . adultos, intercambiando pues comentarios, opiniones, chascarrillos y cuanto diera de sí la reunión, viéndose reducidas al mínimo las interrupciones posibles del grupo infantil que “evolucionaba” a su aire y modo en la habitación de al lado, con sordina en sus desquicios infantiles.
Cuando se iba creciendo y uno se iba convirtiendo en mozalbete, a veces, apetecía acercarse al grupo de los mayores y disponerse a escuchar, sin más, nada más y nada menos, sin molestar, sencillamente muy atentos a lo que nuestros adultos fueran capaces de decirse, de comentar, de opinar.
Recuerdo que se conservaba en tarros bien cerrados trozos de chorizo o de queso curados, macerados, por ejemplo, en aceite para sacarlos a “las visitas”, y recuerdo cómo los pequeños pululábamos alrededor de la reunión expectantes y ansiosos por ver si después del encuentro fuera a sobrar algo, y también y solo entonces, los niños, pudiéramos acceder y probar esos pequeños manjares de picoteo.
Había un dicho que se repetía con frecuencia con aquello de “Cuando seas padre comerás huevos”. Y tenía su sentido, porque, de alguna manera, el “mejor alimentado” de la familia solía ser el hombre porque era quién habría de desarrollar el mayor desgaste físico, y eso se admitía con naturalidad, y tenía su sentido.
Todo explicaba un tiempo pasado, mejor y peor, necesario de ser superado pero con valores y conceptos de valor, por supuesto, anclado desde unas raíces robustas.
Con los extremos como los que ahora se perciben, y no precisamente como excelentes en toda su extensión.
Así pues, en el sentido del escrito elaborado, es curioso comprobar cómo se han invertido las posiciones y los desarrollos de las reuniones de las que se hablaba en los párrafos anteriores.
Y así es frecuente hoy en día comprobar cómo los niños, actualmente, han pasado a ocupar “los centros de las reuniones”, evolucionando a su antojo y capricho, sin saber muy bien qué hacer, viéndose observados por los adultos que solo saben “asombrarse” de las gracietas de sus pequeños, que mientras se devoran, los primeros y sin control ni límite, cuanto se ha puesto sobre la mesa van tirándolo todo, malcomiéndolo, devorándolo hasta atragantarse, mientras se empujan, se gritan, se pegan, se persiguen, mastican y engullen a “puñaos”, sin consideración con evoluciones ¿muy chistosas?, sabiéndose muy mirados, muy admirados, . . .por sus mayores; convertidos “los mocosos” en los protagonistas únicos de la reunión descabezada, sin que, después de todo, aporten nada los pequeños salvo una algarabía insoportable y anodina por poco sustanciosa. Pero en fin, tal vez es que uno ya “se presenta como muy mayor” para entenderlo, ¿?. Pues ¡ a saber!.
Y entonces cuesta tanto que los niños escuchen . . .porque van entendiendo que esa capacidad no entra en sus necesidades . . . cuando sospechan y comprueban que, de una forma u otra, consiguen cuanto quieren . . . aunque no les satisfaga tanta ansiedad convulsa y satisfecha tras el berrinche correspondiente.
Recuerdo que cuando iba en los veranos al pueblo de mi padre, a pasar temporadas con mis abuelos, una imagen inolvidable, entrañable era el tiempo en que, al atardecer, siempre se dedicaba a “escuchar” a nuestros mayores, historias de antaño, historias de miedo, cuentos repetidos una y otra noche, chascarrillos y rumores imposibles de . . . no comentar, mientras los pequeños escuchábamos muy atentos . . .para irnos a dormir estremecidos, transportados a mundos fantásticos, aturdidos de tanta información, creciendo a la imaginación mágica que nos ayudaba a coger el sueño entre algún que otro sobresalto, mientras mirábamos de reojo el haz de la luna que se deslizaba por entre los resquicios de las contraventanas.
Torre del Mar marzo – 2.016