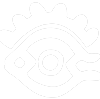Llegaba Rocío Márquez al Auditorio Nacional para mostrar lo que lleva tres años trabajando para construir su nuevo disco El Niño, que rinde homenaje a la creatividad insaciable del cantaor Pepe Marchena.
No hay que buscar gargantas rotas ni desgarros es los conciertos de la cantaora: mesura y sutileza, voz limpia y medida son sus señas de identidad. Tras la profunda granaína, llega una guajira en la que se gusta cantando con los labios sellados dando paso a unos fandangos a la Cruz de Piedra en los que alardea de poder apurar el registro por los agudos y los graves, invocando al cante antiguo.
La liturgia sigue con la milonga y llega el momento de un evangelio que a la guitarra nadie proclama como Pepe Habichuela. Recibido por un clamor, el guitarrista prologa a la onubense con oberturas de filigrana para afrontar una pasión amarga de seguiriya que se torna taranta no apta para oídos conformistas, que anuncia que lo que venga después será una ruptura.
La Romanza a Córdoba, ecuador del concierto, se torna un pregón de voz calmada como una arroyo que conmueve, y apenas nadie repara en esa palabra que a la cantaora se le atasca, porque en la retahíla el público ha quedado conquistado. Y aún con la hipnosis y el derroche de aplauso caliente, comienza la ruptura. Punto y aparte en el que la cantaora se pone en pie y se acompaña de las voces moduladas del Niño de Elche, de la batería y de la guitarra eléctrica.
Y aquí comienza el flamenco contemporáneo y rompedor, en el que una saeta termina en alaridos estremecedores y la melodía de la canción Los esclavos una letanía de números recitados con parsimonia como un rosario insensible y frío mientras Rocío Márquez se quiebra la voz para ponerle trasfondo dramático.
Al final, hay algo conectado entre el público que sale del Auditorio y aquel que salía de oír a Pepe Marchena, salvando las distancias. Algunos, una vez aplaudido hasta rabiar, buscan la calle para susurrar que la primera parte les ha gustado mucho pero que la segunda la respetan pero… Aún resuena en la sala los versos a la rosa de Juan Ramón Jiménez y las voces de Los Mellis, y la fiesta ha terminado. Y aquellos cantes de ida y vuelta que le gustaban a Marchena, y a los que él les dio un giro, han vuelto de nuevo a hacer de las suyas. Siempre girando, siempre distintos, como el flamenco mismo: siempre vivo y siempre cambiante.