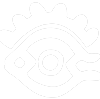Con estas “inquietantes” palabras, estimados amigos, terminé mi último artículo y con las mismas comienzo el presente. Negar a estas alturas que lo que nos contaron más o menos a mediados del pasado siglo sobre la configuración, desarrollo y evolución del arte flamenco no fue una gran novela, no puede ser más que producto, con perdón, de la ignorancia, fanatismo o de esa costumbre tan arraigada entre la afición flamenca de creer en el misterio más misterioso de la cosa jonda. Y es que, cuánto ha, y continúa, gustando encontrar los orígenes del flamenco en la misma prehistoria, y exclusivamente, en cuevas, chozas u oscuros arrabales como consecuencia de la raza o cuestiones “incorpóreas” tras un tenebroso e inexplicable período hermético.
Un servidor se inició en esto de la Flamencología
<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> con la lectura de “Mundo y Formas del Cante Flamenco”, obra de nuestro paisano y extraordinario poeta Ricardo Molina y el maestro don Antonio Mairena. Recuerdo que apenas tenía 18 años. Después de tres días del húmedo verano malagueño enclaustrado en mi cuarto, aprehendiendo todo su contenido, me convertí en un defensor a ultranza del gitanismo, mairenismo y del “tronco negro del faraón”, así como en un enemigo acérrimo del “payismo”-los malditos “ismos”-, de Chacón, Marchena o Vallejo y del diabólico profesionalismo de este arte. Semejante manera de interpretar lo jondo se me fue acrecentando con las lecturas de flamencólogos como José Manuel Caballero Bonald o Félix Grande, hasta que un buen día, estando en la biblioteca de mi Facultad de Ciencias de la Educación, me dio por ojear un sector de la estantería dedicado a temas andaluces, percatándome de un título muy sugerente: “Sociología del Cante Flamenco” del austriaco Gerhard Steingress. Ni corto ni perezoso me lo llevé a casa con la infantil ilusión de seguir profundizando en lo misterioso de nuestro arte; en cómo, exclusivamente, los gitanos bajo andaluces de pronto, y en sus sociedades ocultas, crearon por arte de magia las elaboradas melodías y complejo ritmos de la soleá y seguirilla grabados a fuego en sus ancestrales genes desde siglos atrás. Mas mi gozo en un pozo. Lo que me encontré en dicho libro me sumergió en un profundo y no deseado estado de shock, con ganas de partirme la camisa ante la incomprensión de tan sensata línea argumental, método científico y sosegada capacidad de análisis. Confieso que me costó recuperarme, incluso abandoné por un largo tiempo la escucha del cante ante la decepción que me supuso averiguar que ni fue una música racial, ni surgió de la nada en determinados y prohibitivos hogares, ni por supuesto se lleva en la sangre para ser utilizada, exclusivamente, como una forma intimista de manifestar las duquelas y fatiguitas de la muerte. Pero como no hay mal que por bien no venga, cuando me recuperé, regresé, como ave Fénix resurgiendo de las cenizas, al estudio y disfrute del arte flamenco con un nuevo y, quizás, más saludable talante: intentar comprender los entresijos del mismo de una manera sensata, no sesgada con leyendas y tópicos novelescos. Acudí a Blas Vega con sus monumentales obras sobre Silverio y don Antonio Chacón, después a José Manuel Gamboa, desembocando finalmente en el “gran revolucionario” de la Nueva Flamencología: Faustino Núñez. Y así, en la actualidad, continúo con otros autores, profundizando en una nueva concepción de lo jondo en la que lo racial, misterioso, hermético e “incorpóreo”, nos pongamos como nos pongamos, no tienen cabida. Una concepción intelectual que no renunciando, más bien todo lo contrario, a la grandeza expresiva y única de la música flamenca, la considera como un arte musical PROFESIONAL desde el mismo comienzo, fruto de unas serie de condicionantes sociales, artísticos y musicales del siglo XIX-Romanticismo, profesionalización de los artistas y secular tradición musical andaluza/española-que permitieron su nacimiento no antes de la cuarta década del siglo XIX.
Esta nueva concepción, desgraciadamente, todavía no ha calado entre un destacado sector de aficionados y “eruditos” que continúan, porque así lícitamente lo quieren, anclados en la novela, en la atrayente y cómoda ficción. Fijaos, estimados lectores, lo que se escribía y leía en un periódico hace cuarenta años
<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–>: “
El cante flamenco o cante jondo se pierde en la noche de los tiempos. Es tan antiguo como pueden serlo los antiguos pobladores del ‘Andalus’. /Probablemente tiene origen árabe o acaso fenicio y entonces sería ya viejo de 3500 años. /La historia del cante flamenco puede haber empezado (y es probable que así sea) en las propias familias gitanas. /Cantar penas y alegría está muy en la entraña y en la idiosincrasia de los gitanos. Y el flamenco cantado es eso. Primitivamente, el flamenco era oral y trivial. No trascendía más. /Sí, el cante flamenco es emoción y sentimiento profundo de una raza. Es una arte íntimo y secreto. Se lleva en la sangre. /El cante es lo genuino del flamenco. El baile y la música vinieron después”. ¡Toma ya!, el que escribió esta parrafada se quedó descansando el pobrecico. Seguramente habrá viajado en una máquina del tiempo un milenio antes del nacimiento de JC, habrá localizado científicamente entre los gitanos el gen del flamenco, además de considerar que solamente esta música y los gitanos son capaces de transmitir emociones. Lo bueno es lo último “
el cante es lo genuino del flamenco. El baile y la música vinieron después”…., es decir, el cante no es música.

Lógicamente esta ideología conviene contextualizarla, no otorgándole per se excesiva importancia. En aquella época era comprensible teniendo en cuenta el pecaminoso estado en el que se encontraba el estudio del flamenco como fenómeno cultural. Lo que no podemos admitir, en mi opinión, de ninguna de las maneras, es que sirva de coartada y fundamento para que “intelectuales” actuales y gestores culturales continúen con sus trasnochadas proclamas de lo jondo en diversos ámbitos (artículos, prensa, festivales, ciclos culturales…). Y ejemplos tenemos varios. Hace unos días mi admirado Andrés Raya Saro publicaba en su imprescindible blog “Flamenco en mi Memoria”<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> cómo todo un profesor de universidad escribía en la red-el enlace aparece en la web “Horizonte Flamenco” (pagina recomendada por el “Portal Flamenco” de la Junta de Andalucía)- don Fermin Martos<!–[if !supportFootnotes]–>[4]<!–[endif]–>-un artículo hablando de las épocas del flamenco, incurriendo en los despropósitos de siempre al tratar la vida de personajes como “El Planteta”, “El Fillo” y “El Nitri”, e ignorando los descubrimientos que en estos últimos años han protagonizado, sobre los mismos, verdaderos estudiosos como Manuel Bohórquez o Antonio Barberán. Os invito a echar un vistazo a los enlaces adjuntados a pie de página, francamente no tienen desperdicio.
Hemos comenzado año, seguramente todos nos habremos marcado las tradicionales promesas y nuevos propósitos. Un servidor, desde el punto de vista flamenco, se propone uno muy claro: intentar, desde estas páginas, mostrar a los aficionados pontanenses los nuevos avances de la Flamencología. Seré, en general, duramente cuestionado, lógico, mas mi conciencia permanecerá tranquila. Uno debe actuar siempre como piensa. Así, analizaré, mientras la actualidad flamenca lo permita, críticamente, “Génesis Musical del Cante Flamencos”, tesis doctoral del musicólogo Guillermo Castro Buendía. Atentos: la Gran Novela, una vez más, corre peligro.
SALUDOS FLAMENCOS¡¡