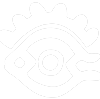21 de junio, regresa un año más el verano, espléndido, rutilante, pletórico y con vocación de inolvidable, como lo fueron tantos veranos que viví con la intensidad de los años mozos, de los veranos que se alargaban, con la inconsciencia de nuestro despertar adolescente, tras haber pasado la primavera, irregular, ventosa, desapacible, para despertar aquellas mañanas en las que los gorjeos imparables de las avecillas madrugadoras llegaban a alborotarnos desde tempranas horas.
Porque los veranos nacían ya granados, de zarcillos de cerezas y meriendas en el campo, a orilla del río, entre chopos, avisados de que las tormentas podrían presentarse a la anochecida.
Víspera de la noche más corta, la noche de San Juan, apilada la madera y amontonados los trastos viejos, para alargar el día y vencer a la noche, aguardando el rocío mañanero para poder mojarse los párpados y soñar con la ventura de un año feliz.
Mientras las espigas comenzaban a dejarse vencer y las roderas se agrietaban sobre los senderos sedientos.
Al tiempo que inaugurábamos los encendidos amores y los primeros besos, hasta terminar reunidos en las eras que ya ansiaban el tiempo de la trilla,
Cuando los rebaños esquilaban la modorra de las tardes aquietadas, con los pastores rumiando sus miradas medio dormidas, sobre las praderas altas y verdes, soñando la trashumancia que aún se presentía lejana.
Porque la vida no cesaba y el verano recogía los gritos y las carreras de los niños, aguardando la fresca de las noches estrelladas, mientras el horizonte oleaba tenues líneas violáceas, al tiempo que los relámpagos adivinados ya anunciaban la tormenta que tal vez desviara su letal determinación.
Un año más el verano ha llegado a devolvernos la ilusión de los frutos que agradecen el mimo y el cuidado de meses soñando por el tiempo de la cosecha.
Cuando los racimos ya granan y las uvas van destilando ilusión edulcorada