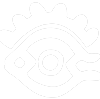Teatro de la Maestranza 5 de octubre de 2014. Juan Peña El Lebrijano goza de un espacio grande, indiscutible y bien ganado en la historia del flamenco. Él, que es historia viva, ha dejado aportaciones que han resultado fundamentales en el desarrollo de un arte que había heredado de manera natural como integrante de una excelsa familia gitana.
En sus fiestas, en sus ritos, Juan, como el resto de sus hermanos, pudo absorber los elementos esenciales de las formas y los estilos, pero en esa casa, sobre todo, debieron inculcarle conceptos tan claros como los del respeto, la fidelidad y el amor hacia el arte que se les transmitía. Sin ellos, poco se puede entender de la trayectoria creativa de un hombre que debió de alcanzar muy precozmente el dominio de los canones, factor que podría explicar su permanente inquietud creativa.
En los años 70 del pasado siglo, en la etapa dorada de los festivales flamencos, Juan era uno de los más pleclaros proclamadores de la tradición y, de forma paralela, iba dejando grabaciones que constituyeron hitos de renovación, reconocimiento y hasta de popularidad. Son aspectos que se recogen en este espectáculo que fue una gala y, a la vez, un homenaje no escrito y sí muy merecido. En él no podría faltar la familia, que es extensa y brillante, y que apareció en primer lugar con sus primos Inés Bacán y Tomás de Perrate. La primera dejó ese sabor rancio del romance contado como la historia antigua que es. El hijo de Perrate se buscó por cantiñas y fue de Utrera a Cádiz cantando para el baile de Carmen Ledesma, que también tiene sabor familiar y poder.
El Lebrijano, cantaor de tradición se reservó estilos grandes, la solea y la seguiriya, para mostrar sus fundamentos cantaores. Conserva en la garganta su antiguo poderío y, administrándolo con templanza, tira de él hasta espacios de riesgo. Pero, por encima de potencias está el saber decir, algo que no se pierde, tal vez se gana, con el paso de los años. De esa forma, entregó una larga tanda de soleares antes de pasar con decisión y entrega a la seguiriya, donde supo dolerse cuadrando el estilo.
La familia, en esta ocasión, en las manos inspiradas de su sobrino Pedro María Peña, hijo de quien tanto le acompañara en aquellos años de festivales. El otro hijo de Pedro Peña, David, Dorantes para la música, emergió desde la oscuridad desgranando tientos y tangos antes de dar paso a los coros que, con el estribillo de las bienaventuranzas, recibieron a José Valencia. Su cante de fuerza, junto al piano y los coros, parecieron idóneos para la evocación de La palabra de Dios a un gitano, uno de los discos rompedores de Lebrijano.
Otro, el conceptual Persecución, llegó con el metal siempre dúctil y a la vez precioso de Juan José Amador. Su interpretación de Libres como el aire prendió en un público al que ya se le iban las manos. A punto estuvo de venirse abajo estuvo la atmósfera creciente con el paso de El Carpeta por la escena. Consumiendo casi la totalidad del tiempo en buscarse, atusarse el pelo y vuelta a buscarse, el más joven de los Farrucos, más allá de esa presencia señorial que identifica a la familia, apenas dejó unas pataítas alborotadas. Si se trataba de evocar al abuelo, no se termina de comprender la elección.
Juan Peña volvió a escena de nuevo para completar el recuerdo de Persecución antes de revivir sus encuentros con la música andalusí. Cómodo y arropado, el cantaor se vino arriba y con Dame la libertad decididamente saltó la fiesta y a un auditorio que quería participar de la fiesta palmeando a compás. El homenaje oculto tenía que aflorar, se quería aplaudir y jalear al cantaor, porque a veces los pueblos reciben a sus artistas como héroes y esta era una de las ocasiones. Entrañable se tornó la gala con la aparición de Diego Carrasco que, evocando su cabellera de plata y sus ojos de cielo le cantó. Sal que te quiero ver bailar. Y salió y bailó