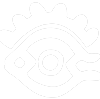HACÍA tiempo que no escribía sobre mi barrio, el de la Victoria, y ya tocaba. Debo admitir que, por más que hoy me considere chupitira de cabo a rabo, en realidad me instalé en el barrio ya bien talludito, después de haber vivido más de un cuarto de siglo entre Cruz de Humilladero y Carranque, las coordenadas vitales de mi infancia y mi adolescencia. Y una de las primeras cosas que me hicieron sentir verdaderamente a gusto en la Victoria fue el ambiente familiar que se respiraba por todas partes, algo que algunos años después sigo celebrando: uno sale de casa y comienza saludando a los vecinos de número, a Carmen que viene de hacer la compra, a José Luis que sale a bregar con la tarea diaria, "buenos días, buenos días", conversaciones efímeras y reconfortantes. Luego toca saludar a los vecinos de otras casas que también han salido a la calle, a Ramona que ya está paseando al perro, a Eugenio Chicano que justo sale de desayunar del Nerva y va para el estudio, a Miguel Ferrary que va también a la redacción, "buenos días, buenos días", y la siguiente conversación, también efímera y reconfortante. Luego, de camino al centro, el recorrido circula por los establecimientos y comercios habituales, y la liturgia se repite con Paco en su quiosco de prensa, Alfonso en el Isamoa, el eficaz ferretero argentino de Cristo de la Epidemia, el cura Antonio Eloy que se dirige a San Lázaro, la siempre amable pareja que regenta la copistería, los padres de Yuan-Yuan siempre firmes en su badulaque, Salvador en el videoclub y algunos más: "Buenos días, buenos días". De regreso, lo más probable es que se repita el proceso con Gustavo en su bocatería del Jardín de los Monos y hasta con el Mocito Feliz en el Noray. Conforme uno se va adentrando en el territorio que siente como propio se siente más vecino, y ejerce como tal. Ésta, y no otra, es la riqueza de los barrios: su material humano, su inclinación a la persona, la naturalidad y espontaneidad con que la fraternidad ocurre. Lo terrible es que uno cuenta estas cosas como si constituyeran una excepción, algo extraordinario, pero ésta es la realidad. Más allá de barrios señeros como la misma Victoria, la Trinidad, el Molinillo y el reducidísimo reducto primigenio del Perchel, lo habitual es que nadie conozca a nadie. No es extraño: esta ciudad ha dedicado un esfuerzo notable en las últimas décadas a la aniquilación de todas sus señas de identidad, y ya que arquitectónicamente Málaga puede ser una ciudad cualquiera, anodina e insípida, montada a partir de moldes prefabricados, corresponde ahora hacer lo propio con cuanto de malagueño queda en las relaciones humanas: la proximidad, la cercanía, la cordialidad, la categoría hospitalaria con la que algún ingenuo bautizó a esta bendita tierra.
La estrategia a seguir es también la misma: dejar que todo se caiga por su propio peso. Si los corralones y las casas de vecinos devinieron en ruina y suelo libre para la especulación, también lo harán los vecinos, en carne y hueso. Y toda esa hospitalidad de mierda se irá al carajo. Basta con que la basura se amontone en sus portales. No querrán que sus hijos jueguen en semejante cochambre. A lo mejor se cortan o les muerden las ratas. La única salvación posible para Málaga reside en el turismo, y los turistas se quedan en el centro a ver los museos. A ningún crucerista se le ocurriría subir al Compás de la Victoria a saludar a Paco el quiosquero. Así que todo lo que no sea centro puede ir dándose por eliminado. Si la Carretera de Cádiz no quiere verse convertida en un vertedero de aquí a nada, lo mejor será que sus habitantes imploren, de rodillas si hace falta, por un museo de piedras preciosas o lo que sea en Tabacalera. El lema definitivo para la campaña de concienciación podría ser: "Al turismo, una sonrisa. Al vecino, ni agua". Y así no quedarán vecinos. Málaga será un centro de recreo con spa. El resto, un mal sueño