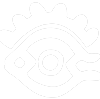En sus miradas ausentes se intuyen las heridas que el mar de la vida les ha marcado; son tantas las singladuras que sus ahora maltrechos cuerpos han aguantado y duros los golpes de mar que han sabido capear de mejor o peor forma. Los nuevos náufragos, recién llegados, tratan de nadar, con sus miedos puestos, y hacerse con su pequeña fracción de terreno para defenderlo con sables y garfios, no sea que le quiten su lugar preferido para ver la tele en la sala compartida o se queden sin su postre favorito porque otro compañero, más avezado, se coma el último.
Mis experimentados marineros se vuelven egocéntricos, caprichosos, llamando nuestra atención continuamente, acaso nos recuerda a nuestros propios hijos cuando todavía no saben balbucear “papá” o “mamá”.
Todo el día atando cabos: pensando si vendrá a visitarle fulanito, si menganito le traerá lo que le prometió para al final del día y, en el mejor de los casos, la decepción, acompañada de la soledad de ese día, de no recibir ninguna visita.
Al final del día recoge velas para empezar el mismo trabajo al día siguiente. En el cuaderno de bitácora apuntará, otra jornada más, “sin novedad, mi capitán”. La vida a bordo es dura. Se oyen voces en los pasillos del barco, de probados lobos de mar que están en sus camarotes postrados, imposibilitados, porque el tiempo y la enfermedad les ha llevado a este estado, reclaman la atención del ocasional grumete que pasa por allí para contarle alguna batallita de su juventud o, simplemente, para decirle: “Aaah del barco”.
Corren malos vientos para la caricia, el beso, el cumplido… el reposo en la conversación porque son declarados enemigos de las prisas de nuestro mundo y nuestra forma de vida. Hagamos un paréntesis en nuestra alocada carrera hacia ninguna parte para atender a nuestros mayores aunque sea sólo un ratito.
Inma Caparrós Vida